A vueltas con las conspiraciones
AUTOR:JESÚS VEGA (UAM)
Estos extraños tiempos que nos ha tocado vivir, en los que personal y socialmente hemos de gestionar tanto el poco conocimiento que tenemos como anchos espacios de desconocimiento e ignorancia, son fértiles en bulos y en teorías que pretenden descubrir conspiraciones de todo tipo -la mayor de las veces estrafalarias- que explicarían con una notable impresión de seguridad y convicción los acontecimientos que nos inquietan. Los medios de comunicación se han hecho eco de la proliferación de estos extraños seres que han acompañado al virus en su expansión, con una virulencia que, lejos de los efectos destructivos de la enfermedad y la muerte físicas, no es menos dañina en lo intelectual, sin duda, y también en sus consecuencias sociales y políticas.
La mayor parte de las teorías de la conspiración buscan explicaciones mediante la introducción de intervenciones controladas de agentes (generalmente poderosos) que traman en secreto sus planes con objetivos seguramente inconfesables. No cabe duda, las conspiraciones existen. Todos conspiramos en la medida de nuestras capacidades y con mucho de ingenuidad. Es fácil pensar por ello que nada juega en contra de que existan teorías de la conspiración verdaderas. Las pruebas no faltan tampoco; muchas tramas, con las características propias de las conspiraciones, han sido y son sacadas a la luz con cierta regularidad. Si es así, nada debería hacernos sospechar en primera instancia de las teorías de la conspiración que surgen por doquier. Bastaría, para estar a bien con lo que pide una ordenada y seria ética intelectual, con llevar a cabo un examen cuidadoso de sus apoyos en las pruebas disponibles.
Sin embargo, es el hecho mismo de la proliferación viral de teorías de la conspiración (ahora muy visible en la pandemia de covid-19, pero ya una tendencia en las últimas décadas) lo que debería despertar una mayor atención. Con independencia de que las teorías de la conspiración pudieran ser verdaderas o sean, por el contrario, extremadamente implausibles (y, por ende, irracional sostenerlas), lo inquietante es la facilidad con que este tipo de explicaciones ganan aparente o real credibilidad. Tomemos un ejemplo reciente: Bill Gates, con la ayuda de los gobiernos, prepara una vacuna mediante la cual se nos inocularía nanobots con el objetivo de extraer información sobre nosotros utilizando la nueva tecnología 5G. O pongamos una que pudiera despertar un inmediato interés para quienes todo lo miran con las gafas partidistas: el gobierno chino ha creado intencionalmente el virus para hundir las economías occidentales y dominar en la estrategia de la geopolítica internacional. ¡Son increíbles! Aparentemente no. Son creídas efectivamente, aunque no sabría decir hasta qué punto. Al menos, mucha gente las toma en consideración, las difunde, modula de modo cambiante la fuerza probatoria con la que las transmite a otros, o las defiende vehementemente (a veces con cierto cinismo, a veces con la convicción del iluminado). Diría incluso que, poco a poco, muchas de ellas dejan de ser rumores o leyendas urbanas y pasan, cuando son amplificadas convenientemente, a ser reconocidas como genuinas creencias que mucha gente sostiene y, por ello, para muchos otros, dignas de ser tenidas en cuenta o, incluso, creídas. Añadiría que, en estos temas, a pesar de las muestras de convicción, la creencia aquí va en grados y casi nadie estaría dispuesto a apostar muy fuerte, digamos con la vida, a su verdad.
Uno podría proporcionar múltiples explicaciones psicológicas de por qué mucha gente está dispuesto a considerar siquiera la verdad de conjeturas tan implausibles. No soy muy partidario de tratar las teorías de la conspiración como apelaciones a la fe –equivalentes de la magia o a la brujería, como a veces he leído. Tampoco quiero negar con ello que impliquen mucho de pensamiento mágico o que sean tan implausibles que solo puedan llegar a ser creídas porque absurdas, en el sentido fuerte de lo que significa la fe. Como nota, añadiría que, tal y como buenos filósofos han indicado, deberían ser vistas e interpretadas desde las consideraciones de Hume contra los milagros. Pero tengo mis dudas de que meros factores psicológicos puedan dar cuenta de la fortaleza de muchas teorías de la conspiración que no deberían haber escapado a los estrechos círculos de quienes las inventan e invocan. Ciertamente, la atracción hacia este tipo de teorías se sustenta en sesgos psicológicos bien conocidos (sesgos de confirmación, sesgo de intencionalidad o sesgo de proporcionalidad) y de los que no es fácil librarse. Tampoco puede descartarse ni el pensamiento mágico ni las disposiciones psicológicas hacia la paranoia. No obstante, y quiero insistir en ello, lo inquietante de las teorías de la conspiración es que su virulencia es muy dependiente de su extensión y, por tanto, es crucial atender no solo a los mecanismos por los que nuestra psicología es permeable a las mismas sino también, y principalmente, a las vías de transmisión, más de naturaleza social y política que meramente psicológica.
Los diagnósticos que he leído repetidamente durante esta pandemia apuntan, en principio en base a pruebas más o menos sólidas, a que la transmisión comunitaria está ligada a ciertos grupos con agendas políticas bien definidas, en general identificados con extremismos de algún tipo (más en particular de la nueva extrema derecha). La transmisión se ha visto facilitada porque sirven a estrategias (aparentemente efectivas) de propaganda, es decir, a estrategias que están destinadas a poner un “velo” ante nuestros ojos de naturaleza ideológica. Una forma de ver cómo funcionan estas estrategias es a partir del fenómeno de la colonización de la atención; dar pábulo, positivo o negativo, a las mismas impide por el mismo hecho de estar en la agenda informativa ofrecer herramientas serias, bien fundadas, de debate y de discusión sobre los fenómenos que colectiva y personalmente nos importan.
Sea cual sea su motivación última, las teorías de la conspiración no son fáciles de resistir en su avance. Incluso las más extravagantes y estrafalarias encuentran eco en la sociedad. Y yo no diría que es un mero deseo de creerlas lo que las otorga su atractivo y su expansión. Si tan fácilmente encuentran las vías para reproducirse, ¿cómo enfrentarse a ellas? ¿Qué curas tenemos a mano? La estrategia que en principio debería ser más efectiva para la cura, como es la de proporcionar información fiable, pruebas y hechos que refuten la teoría, se vuelven contra uno, especialmente si hablamos de aplicar la receta a los convencidos. No es improbable que a estos les reafirme en sus opiniones. Esta cura supone, quizá erróneamente, que el mecanismo de rechazo que se ha de poner en juego es el de la revisión racional de la creencia en base a hechos que se constituyen como indicios y pruebas. Cada individuo que ha sido contagiado por el virus de las teorías de la conspiración ha de adoptar como cura el examen racional de sus creencias mediante las pruebas más sólidas. A nivel social, lo único que hay que hacer es proporcionarle esas pruebas, pues cada uno estará en disposición de responder racionalmente al peso de las mismas.
No seré yo quien dude de que el grave defecto intelectual que supone otorgar plausibilidad, incluso inicial, a teorías de tal extravagancia no deba ser corregido siguiendo las normas epistémicas de formación y de revisión de creencias. Cabe señalar, no obstante, que como se ve la cura no está garantizada, y que mientras tanto, es decir, mientras llega la convicción individual de cada uno tras una revisión cuidadosa de sus (supuestos) fundamentos racionales la teoría puede estar difundiéndose comunitariamente. Abogar por el pensamiento crítico y el rigor no está de más; su eficacia inmediata está por ver. Por seguir con la analogía implícita en este artículo, no estaría mal adoptar remedios de salud pública y no solo tratamientos individualizados para acotar el impacto de las teorías de la conspiración.
La pandemia de covid-19 parece habernos enseñado que la única manera efectiva, cuando la cura no está disponible, es la de reducir la exposición al virus. Las medidas de aislamiento surten efecto porque las interacciones de riesgo se reducen. Uno podría recomendar una menor exposición informativa a las teorías de la conspiración para reducir el riesgo de contagio a nivel social. En el fondo, es un modo de silenciarlas tanto desde los medios en que encuentran eco como desde las actitudes individuales que cada uno tomamos ante las informaciones que nos llegan. Las podemos silenciar si las ignoramos. ¿Hemos de ignorarlas? La “información” exhibe una peculiaridad que dificulta el silenciamiento. Cuando la “información” nos llega no es fácil ignorarla; tiende además a difundirse. Las medidas deberían ser de estricto confinamiento, de falta de acceso informativo, para que fueran efectivas. Pero, salvo que uno admita que la información ha de estar estrictamente controlada y filtrada, el confinamiento no podría ser selectivo, y así también la información fiable quedaría afectada.
Hemos de silenciar selectivamente. Es obvio que, individualmente, no podemos garantizar un silenciamiento selectivo que sea adecuado. Por más rigurosas que sean nuestras elecciones y por más extensas que sean nuestras fuentes de información, nuestro “acceso” siempre estará mediado por evaluaciones previas de fiabilidad y por una a veces opaca distribución de la credibilidad en la sociedad. Dependemos de otros, de las instituciones, para que la profilaxis tenga efectos. Corregir las dinámicas de expansión de las teorías de la conspiración no es solo responsabilidad de la revisión racional individual sino también responsabilidad colectiva, una responsabilidad que ha de sustanciarse en el diseño de dispositivos (institucionales) para construir comunidades epistémicas de filtrado de la información. Cómo hayamos de proceder en esta tarea no es ya tan fácil de responder; al menos, creo yo, estamos más cerca de tener un buen diagnóstico.
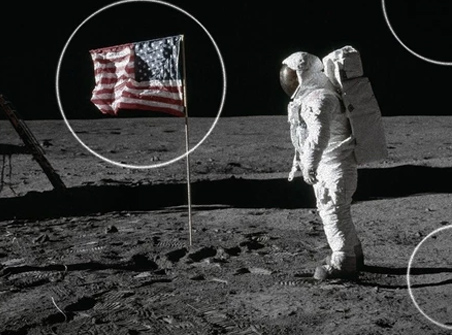


Comments
Post a Comment